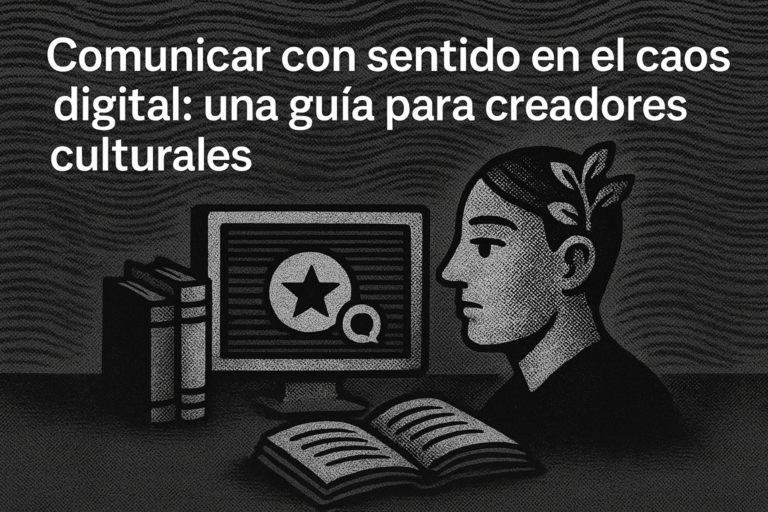¿Por qué nos mostramos distintos en cada plataforma?
En Instagram soy más visual, más emocional, más artística.
En LinkedIn soy precisa, estratégica, y obviamente MUY profesional.
En WhatsApp es diferente, más informal, más cercana, coloquial.
Y en X o tuiter—hay que seguirlo llamando así (aunque le duela a Elon Musk) la fricción me vuelve más filosa, más defensiva. Ahí parece que la única forma de ser escuchado es estar en contra de algo.
¿Quién soy en cada una? ¿Y más importante aún: qué estoy mostrando de mí cuando lo hago?. A veces me pregunto si somos camaleones digitales o si, en realidad, lo que estamos haciendo es sobrevivir en ecosistemas que nos exigen distintos códigos para existir.
Las plataformas no son solo herramientas. Lo que me preocupa es que son entornos que moldean. Escenarios con guiones implícitos. Interfaces con ideología. Cada una tiene su gramática, su estética, su expectativa de comportamiento. Y en ese proceso de “estar en todas”, de participar, de publicar, vamos reconfigurando lo que somos. O al menos lo que mostramos de eso que somos.
Como dijo Erving Goffman en La presentación de la persona en la vida cotidiana, todo acto comunicativo es performativo: mostramos partes de nosotros en función del escenario, del rol que jugamos y de la audiencia presente. Pero lo que Goffman no vivió fue el algoritmo.
Hoy esos escenarios no son esporádicos ni discretos. Son permanentes, globales y cuantificables. Nos convertimos en personajes que responden no solo al contexto, sino a las lógicas de recompensa y castigo que cada plataforma nos impone.
No se trata solo de branding personal ni de algoritmos. Se trata de subjetividad.
El medio como molde: plataformas que codifican la identidad
Instagram demanda una estética emocional y curada.
LinkedIn premia la ambición, el liderazgo, la autoafirmación profesional.
X exige postura, agilidad discursiva y, muchas veces, confrontación.
TikTok, espontaneidad viral o vulnerabilidad estética.
WhatsApp, vínculos cercanos con reglas propias, muchas veces invisibles.
Y en todos esos espacios, ajustamos nuestra expresión.
Pero ¿hasta qué punto se trata solo de adaptación? ¿Y en qué momento comenzamos a perder el rastro de lo que éramos antes de optimizarnos para “funcionar”?
Jean Baudrillard advirtió que el signo podía preceder a la cosa: que en el mundo postmoderno, a veces no sabemos si lo que mostramos es una representación o la cosa misma. La identidad digital corre ese riesgo: cuando lo que se muestra en redes reemplaza lo que somos, cuando la estética sustituye la experiencia, cuando el personaje ocupa todo el espacio.
Lo que compartimos también comunica lo que creemos
Publicar no es neutro.
Mostrar es proyectar una visión del mundo.
Y compartir algo —aunque sea aparentemente trivial— es siempre un acto político.
Hannah Arendt sostenía que la acción humana cobra sentido cuando aparece en lo público: cuando nos exponemos, cuando hablamos, cuando dejamos una huella en el mundo compartido. En ese sentido, cada story, cada post, cada hilo, es parte de esa huella. Por más que nos parezca menor, está diciendo algo sobre cómo entendemos el mundo, qué valoramos, qué creemos que vale la pena amplificar.
Por eso urge preguntarnos:
- ¿Qué estoy proyectando al compartir esto?
- ¿Estoy sumando algo al espacio común o solo buscando atención?
- ¿Estoy repitiendo estéticas vacías o proponiendo una narrativa con sentido?
La ética en redes no se reduce a evitar lo falso o lo dañino. También implica construir un imaginario que no banalice, que no explote, que no degrade el lenguaje o la mirada.
¿Mostrar todo o cuidar algo?
No todo lo que sentimos tiene que volverse contenido.
No todo lo que vivimos necesita transformarse en relato digital.
Y no todo lo que duele se vuelve más válido por ser compartido públicamente.
La filósofa Byung-Chul Han advierte que en la sociedad de la transparencia, “lo íntimo se disuelve, lo simbólico se aplana y todo tiende a volverse dato”.
La exposición constante, dice, no genera más libertad, sino más control y más ansiedad.
En este contexto, el silencio es una forma de resistencia.
El cuidado del lenguaje, un acto de responsabilidad.
Y la decisión de mostrar(te) desde el sentido, no desde el efecto, una postura ética.
Autenticidad no es espontaneidad sin filtro
Se habla mucho de ser auténtico en redes. Pero pocas veces se cuestiona qué significa eso.
¿Es autenticidad decir todo lo que pienso sin procesar?
¿Es mostrar mi peor cara para probar que no tengo nada que ocultar?
¿O es, más bien, tener una coherencia interna entre lo que hago, lo que digo y lo que proyecto?
Ser auténtico no es lo mismo que ser impulsivo.
Y ser vulnerable no siempre es ser honesto.
A veces la autenticidad está en saber qué parte de mí tiene sentido compartir, y qué parte prefiero preservar.
Conclusión: comunicar también es formar criterio
No estamos obligados a publicar para existir.
Ni a construir una narrativa de nosotros mismos que sea “vendible”.
Tampoco tenemos que responder a todas las expectativas del medio.
Pero sí tenemos una responsabilidad: la de no banalizar lo que compartimos, la de no replicar sin pensar, la de cuidar lo que sembramos en la conversación pública.
Mostrar(se) en lo digital no es solo visibilidad. Es discurso. Es narrativa. Es influencia.
Por eso, aunque nos adaptemos a cada plataforma, aunque exploremos distintos tonos o lenguajes según el espacio, vale la pena recordar:
nuestra voz no es solo un reflejo. Es una construcción. Y también es una elección.