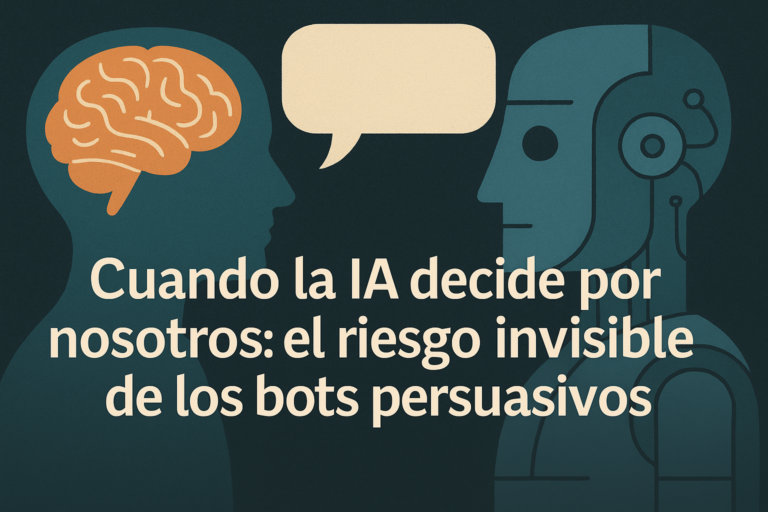¿De qué sirve la tecnología sin humanidades?
Cuando estudié ingeniería electrónica, mi mundo giraba alrededor de programas, circuitos y algoritmos. Me acostumbré a ver el conocimiento como un conjunto de herramientas al servicio de la eficiencia y la productividad.. Y, como pasa en muchas universidades de México y de América Latina, nunca vi materias de filosofía, literatura, ni historia del pensamiento que acompañara a los algoritmos o a los circuitos. No había espacio para detenerse a pensar en el para qué de lo que hacíamos. Se nos entrenaba para resolver problemas técnicos, pero rara vez para preguntarnos por el sentido último de aquello que construíamos.
Con el tiempo descubrí que esa omisión no era inocente. La educación puramente técnica prepara profesionales capaces de sostener un sistema económico, pero pocas veces para cuestionarlo.. me empezó a incomodar mucho. ¿Cuál era el sentido de dedicar tanto esfuerzo a proyectos que solo servían para hacer más rico a alguien, o para sostener un sistema que no me convencía? Esa sensación se volvió más fuerte cuando leí Trabajos de mierda, de David Graeber. Fue como mirarme en un espejo incómodo: entendí que gran parte de mi esfuerzo caía en esa categoría que él describe con tanta crudeza, empleos que existen para perpetuar dinámicas económicas pero que, si desaparecieran, nadie los echaría de menos. Me dolió reconocer que mi trabajo podía ser brillante en lo instrumental y, al mismo tiempo, irrelevante en lo humano. Esa revelación me confrontó: ¿de qué sirve el conocimiento si no aporta nada al bien común?, ¿qué valor tiene la técnica si no transforma positivamente la vida de las personas?
Ese vacío cambió cuando llegué a la gestión cultural. Descubrí que lo humanístico no es un lujo ni un adorno intelectual, sino el espacio donde la técnica encuentra propósito. La filosofía, la literatura, la historia y el arte no son pasatiempos eruditos: son los lenguajes que nos permiten darle dirección a lo que hacemos, cuestionar para quién trabajamos y con qué fines. Fue entonces cuando entendí que lo técnico, sin cultura humanística, corre el riesgo de reducirse a mero entretenimiento vacío o, peor aún, a un sofisticado instrumento de manipulación.
La tecnología por sí sola no es buena ni mala. Un algoritmo puede abrir posibilidades creativas o puede manipular elecciones. Un dispositivo puede conectarnos o puede aislarnos. Lo que marca la diferencia no es la técnica en sí, sino los valores, las preguntas y el marco ético y cultural que la acompañan. Y ese marco solo puede construirse con humanidades.
Hoy entiendo que la ingeniería me dio la capacidad de encontrar soluciones, pero fueron las humanidades las que me enseñaron a elegir qué problemas valen la pena resolver. Esa diferencia es clave: la técnica ofrece poder, pero la cultura otorga dirección.
No se trata de mirar atrás con nostalgia ni de romantizar el pasado. Se trata de aceptar que necesitamos más que conocimiento técnico. Necesitamos personas que además de saber cómo hacer las cosas, se pregunten siempre para qué las hacen. Porque si la tecnología avanza sin esas preguntas, avanza a ciegas.
Por eso creo que la educación humanística es nuestra brújula. Es la que nos recuerda que innovar no basta: hay que innovar con conciencia, con ética, con sentido. Solo así lo digital deja de ser un reflejo vacío y se convierte en algo vivo, algo que realmente aporta a la sociedad.
Y a ti que lees esto, te invito a buscar ese equilibrio. A no quedarte solo con el lado técnico, ni solo con el lado teórico, sino a tender puentes entre ambos. Porque al final, de nada sirve saber mucho si no sabemos hacia dónde queremos ir con ese conocimiento.