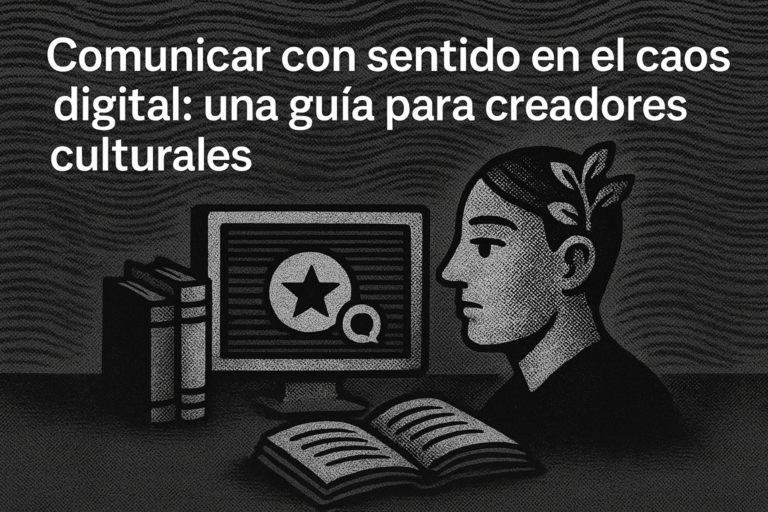Cuando todo es contenido, ¿qué queda de la experiencia?
Vivimos en un tiempo donde la experiencia ha dejado de ser un fin en sí misma para convertirse en materia prima del contenido. Ya no basta con sentir algo profundamente, con tener una conversación valiosa o simplemente vivir un momento en plenitud: si no se comparte, si no se documenta, si no genera algún tipo de reacción visible, pareciera no haber ocurrido.
La cultura digital ha modificado nuestras formas de estar presentes, instalando la idea de que lo importante no es lo que se vive, sino lo que se muestra. Y lo que no se muestra, no cuenta.
No es que documentar esté mal. La memoria, las imágenes, el compartir son gestos humanos y potentes. Pero cuando esa necesidad se vuelve compulsión —cuando pensamos en cómo se verá algo antes de habitarlo plenamente— la experiencia pierde sentido. Deja de ser algo que nos transforma y pasa a ser solo algo que se capitaliza. Como decía Susan Sontag, incluso antes de las redes: “viajar se ha vuelto una estrategia para acumular fotografías”. Hoy, podríamos decir que vivir se ha vuelto una estrategia para acumular contenido.
Y lo cierto es que esa forma de vivir desde afuera —desde el encuadre, la frase que podría funcionar, la estética que podría gustar— nos aleja del corazón mismo de lo sensible. Lo emocional se vuelve estrategia. Lo íntimo se vuelve post. Y lo simbólico, que necesita tiempo, pausa y contexto, se disuelve en el algoritmo. Byung-Chul Han lo señala bien: el exceso de transparencia y exposición no nos hace más libres ni más cercanos, sino más agotados, más uniformes, más vigilados.
Este fenómeno no es solo un tema personal. Tiene una dimensión cultural y política importante. Cuando todo se convierte en contenido, se empobrece el lenguaje, se aplanan las narrativas y se desvanece la posibilidad de complejidad. Las plataformas no están diseñadas para la reflexión, sino para el rendimiento. Nos invitan a compartir rápido, a emocionar pronto, a posicionarnos ya. En ese contexto, lo profundo incomoda. Lo ambiguo se malinterpreta. Lo lento se pierde.
¿Entonces qué hacemos? ¿Dejamos de compartir? ¿Renunciamos al mundo digital? No necesariamente. Pero sí podemos habitarlo de otra forma. Una en la que la vivencia no esté al servicio del post, sino que el contenido sea consecuencia —y no sustituto— de una experiencia real. Una en la que defendamos espacios no documentados, palabras no publicadas, emociones que se quedan con nosotras.
A veces, lo más valioso que podemos hacer es no decirlo todo. No mostrarlo todo. No medirlo todo. Porque no todo lo que importa debe viralizarse, y no todo lo que se viraliza importa.
Recuperar el derecho a vivir sin tener que demostrarlo es un gesto radical en una época que lo vuelve todo producto. Tal vez allí, en esa pausa, podamos volver a sentir algo que no sea solo contenido. Algo que, aunque no tenga likes, tenga sentido.